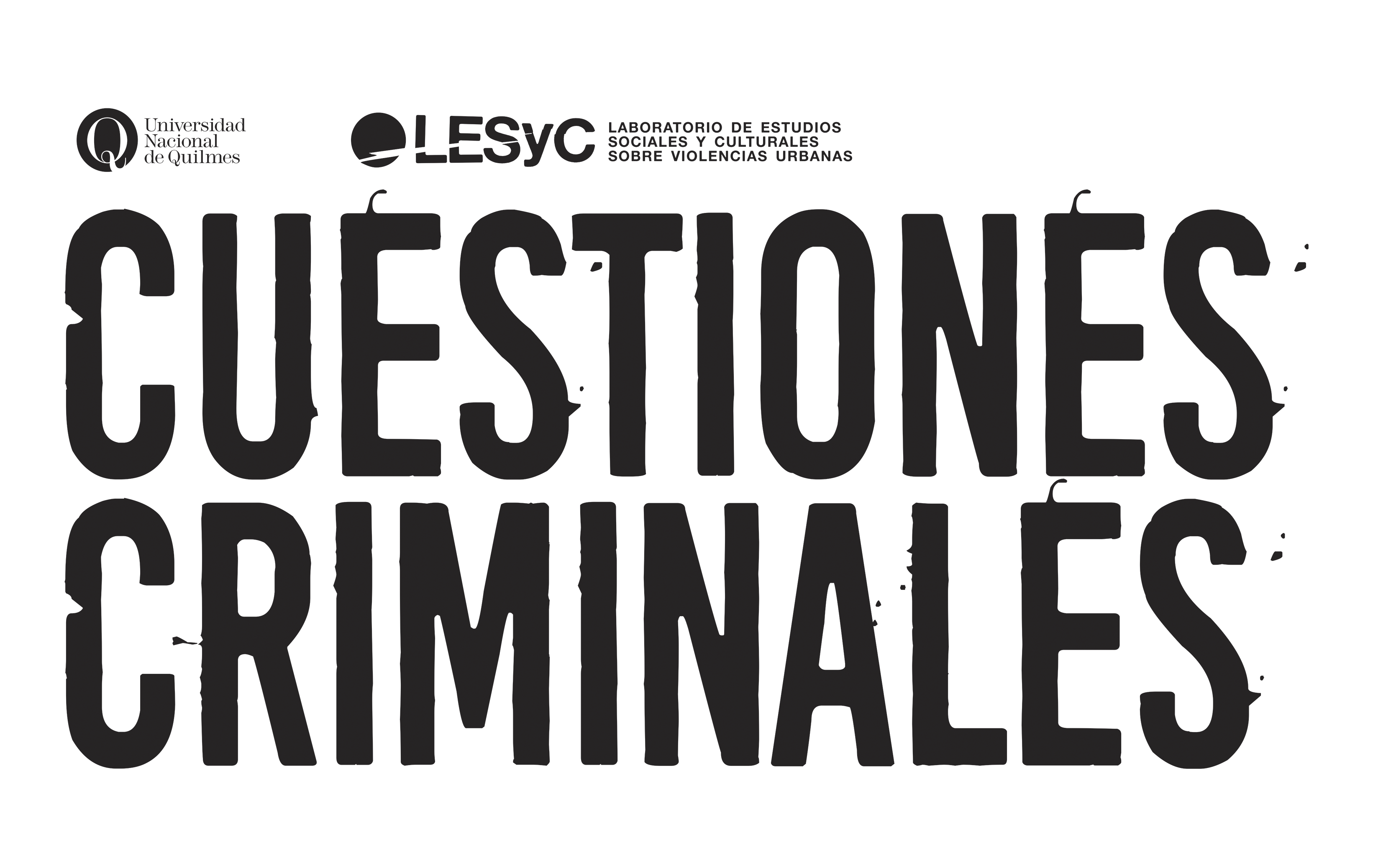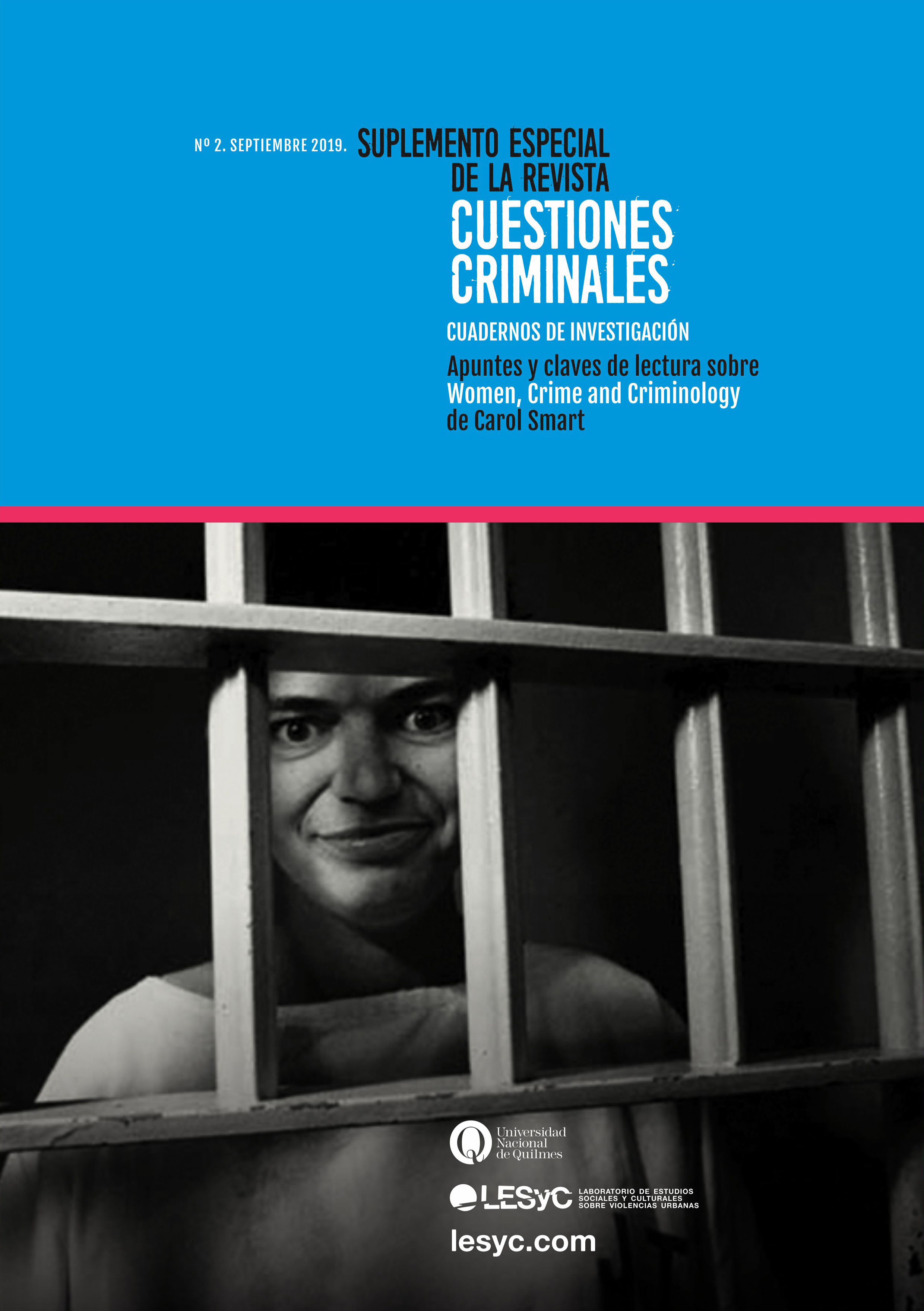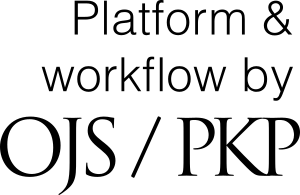Apuntes para renovar la agenda feminista en la criminología.
Resumen
Los textos pioneros de mediados de la década del 60/70 de los cuales este Cuaderno trae traducidos algunos por primera vez, son referencias ineludibles para comprender retrospectivamente, en este momento de re-efervescencia del activismo feminista, cómo se ha ido configurando la relación entre criminología y género. Por entonces, se mostró cómo el desinterés se adjudicaba a la irrelevancia estadística del delito cometido por mujeres aunque, mostrando cómo esa misma irrelevancia numérica era invocada en apoyo de afirmaciones ideológicas de corte biologicista que conforme el marco positivista de los primeros tiempos de la criminología, fundaban el delito de las mujeres en razones hormonales, diferencias físicas, sexualidades desbordadas, entre otras características adosadas a la condición femenina. El crimen les era por “naturaleza” ajeno, y su presencia daba cuenta de la anormalidad de aquellas que lo cometían, colocándolas por fuera de lo reconocido como femenino. La pasividad, la falta de disposición para la agresión, la falta de fuerza pero también la bondad, antagónicas con expresiones dañinas como el delito, eran condiciones naturalizadas en las mujeres—aunque no todas si sumamos clase y raza—consideradas como “intermediarias del amor” o “realeza de la bondad” (Michelet, 1859: 269) y “no sin tensiones, dentro de los saberes del crimen, la figura de la mujer criminal fue construida como la antítesis de la mujer—esposa—madre dedicada al hogar” (Di Corleto, 2018: 78). Al mismo tiempo, sin alarmas por las contradicciones de la argumentación, se daba por descontada cierta inferioridad intelectual junto con disposición natural para el engaño, la mentira y la simulación.