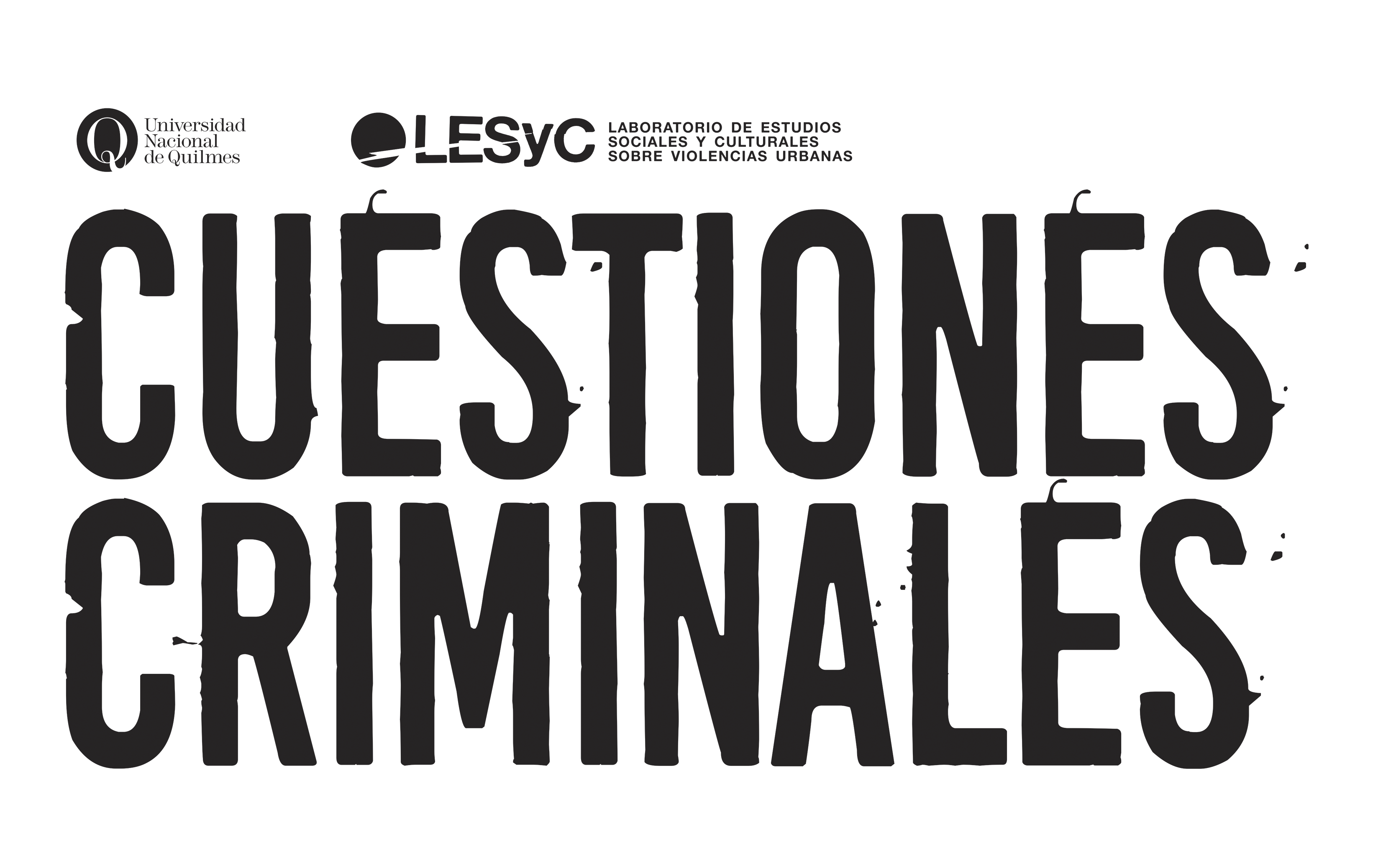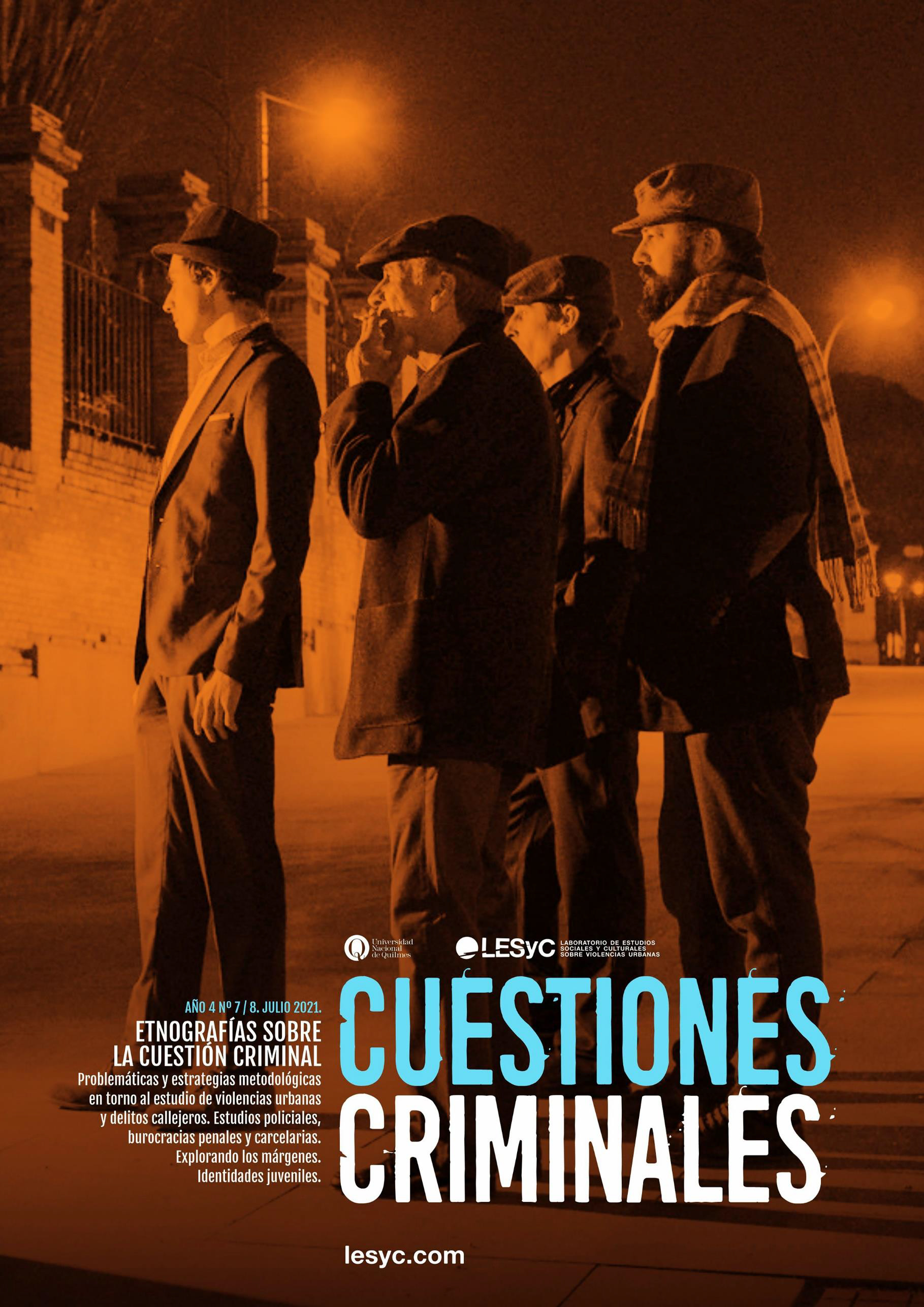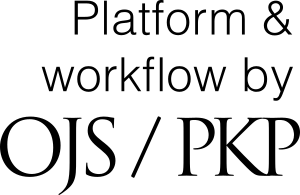Espacios de maniobra en programas estatales de prevención del delito juvenil. Contestaciones y vivencias cotidianas disputando inercias interpretativas.
Palabras clave:
prevención del delito, juventud, etnografíaResumen
Este artículo trata sobre el gobierno de la “juventud en riesgo” a través de programas de prevención social del delito desarrollados en Argentina desde el año 2000, y sobre el modo en que la etnografía permite interpretar la gestión estatal de la conflictividad penal juvenil más allá del accionar monolítico y represivo del Estado. Desde esta perspectiva metodológica, y sin desatender el vínculo entre las prácticas estatales “en terreno” y sus determinaciones estructurales más amplias, se realza el valor de lo microsocial y lo cotidiano para comprender la naturaleza negociada de las políticas estatales. Dicha negociación contempla particulares condiciones que hacen a la visibilización y audibilidad de las vivencias y percepciones, directas y laterales o subrepticias, de les jóvenes, las cuales a su vez empujan la creación de espacios de maniobra desde los cuales contribuyen a desestabilizar entendimientos institucionales sobre la vulnerabilidad juvenil asociada al delito. Agudizando la mirada, un segundo conjunto de datos coloca la atención sobre un elemento que históricamente ha sido clave en la intervención sobre las nuevas generaciones: la familia. Más que reponer la centralidad que el Estado le otorga como responsable del desvío juvenil y de su reencauzamiento, identifico los modos en los que les jóvenes se refieren a su vida familiar para discutir su rol como “soporte privilegiado” en los procesos de desistimiento del delito. Luego de los hallazgos, discuto sus implicancias teóricas y prácticas; éstas incluyen la pretensión de trascender el debate académico y entablar un diálogo crítico pero respetuoso y constructivo con quienes desde posiciones administrativas y de gestión pública configuran y gestionan los problemas sociales que investigamos. Los datos con los que ilustro el argumento surgen de un estudio de caso sobre el Programa de Prevención Social del Delito Comunidades Vulnerables, en una de sus implementaciones en el Gran Buenos Aires. El trabajo de campo se realizó entre 2007 y 2009 y se privilegió la observación participante.